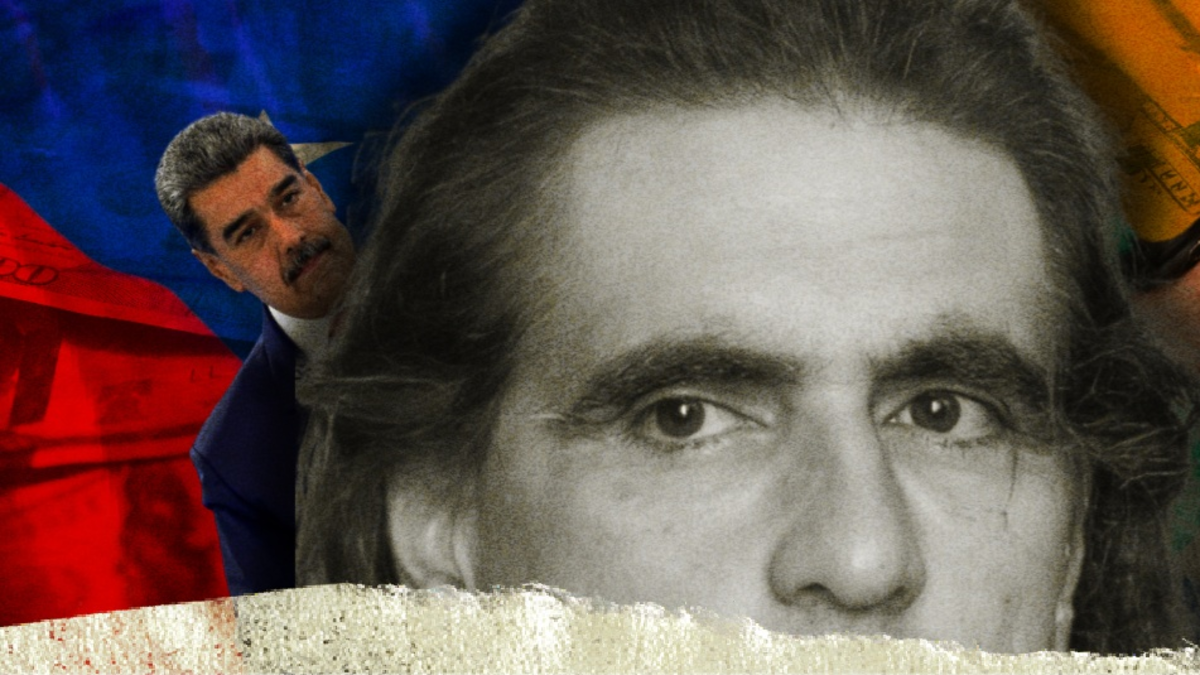Sal a la terraza, observa esa planta en la maceta. Mira cómo sus hojas verdes se disponen alrededor del tallo. Cada una está creciendo en una dirección concreta, pregúntate por qué razón las ha colocado así. Con alguno de los pocos días de sol que ha tenido en este último mes, el vegetal ha sido capaz de formar alguna minúscula hojita nueva, indicio de que el clima invernal no le ha perturbado tanto como a otras compañeras más frioleras.
Ahora compárala con la planta de al lado. Esta se desprendió de sus hojas en noviembre, cuando las noches vinieron tan frías que ya no era posible retenerlas por más tiempo. Es un granado enano (Punica granatum ‘Nana’). Sus pequeñas frutas se mantienen en las ramas, muchas de ellas rajadas mostrando el interior repleto de semillas carnosas y rojizas, un reclamo perfecto para las aves. Toca y siente sus ramas finas; habrá que tener cuidado de no partirlas, por lo que los dedos deben adaptar la fuerza a una mera caricia. Las minúsculas yemas todavía están paradas, pero si examinamos algunas con atención se verá que ya mueven algo de savia, porque las que están pegadas a la pared y resguardadas del viento directo están un poco hinchadas; es la señal de que dentro de unas semanas se despertarán del todo.
A sus pies, una planta suculenta recibe el sol a través de las ramillas del granado. Hace un par de meses que transmutó el color verde plateado de sus hojas por otro cobrizo, debido a la influencia del frío. No es un mal augurio, sino parte de su ciclo vital, en el que el tono de su epidermis cambia, como hace la propia piel humana cuando llega el verano. A pesar de las condiciones climatológicas, esta madreperla (Graptopetalum paraguayense) está activa, y se siente a gusto y protegida en parte por la acogedora frondosidad desnuda del granado, que no llega a sombrearla gracias a que los rayos de luz inciden de soslayo por una abertura del arbolito. Una de las granadas ha caído al lado de la madreperla, y alguna de sus semillas se ha deslizado fuera del fruto para intentar besar la tierra. Pero no le ha sido posible, porque una cama de hojas del propio granado se ha interpuesto. Quizás sea mejor así, porque cuando llegue la primavera, y suban las temperaturas, todas esas hojitas se descompondrán rápidamente, y crearán una capa superficial muy fértil y mullida, ideal para que la semilla encuentre el mejor de los sustratos para anclar su radícula, su minúscula raíz.

Al lado de ese tiesto grande hay otro más pequeño que contiene una menta de jardín (Mentha × piperita), que lleva más de un mes brotando desde sus rizomas subterráneos. Detenemos la mirada en esos nuevos tejidos: tienen un verde pletórico, rozagante, y la superficie de las hojitas no parecen acusar las bajadas de temperatura que han sufrido otras plantas de alrededor. Quién la ha visto y quién la ve, cuando en diciembre tenía todos los tallos amarronados; pero eso era parte de su plan, para reabsorber todos los nutrientes de sus ramillas herbáceas hasta dejarlos amarillentos, para recuperar toda la energía posible e invertirla en todos estos tejidos frescos y vigorosos que enseña en febrero.

El granado desnudo mira desde la distancia al perenne kumquat (Citrus japonica ‘Nagami’) y a sus frutas moverse con el aire agitado. Sus docenas de naranjitas ovaladas están maduras; hay que pasar las yemas por su flavedo, por su corteza, para sentir la tersura de la piel henchida. Si se examina una de cerca se apreciarán sus pequeñas glándulas de aceite esencial, de color naranja traslúcido. Basta hincar ligeramente la uña para obtener el regalo de su perfume, que condensa el sol de las mañanas frías y la brisa gélida de las ligeras heladas.
En el mismo sustrato en el que las raíces del kumquat dialogan con las de un sedum de flor (Phedimus kamtschaticus), una campanilla de primavera (Leucojum vernum) alcanza a tocar uno de los frutos del kumquat con las puntas de sus hojas. Nacen de un bulbo bajo tierra, una cebolla tierna que encontró acomodo entre las raíces del cítrico, que la abrazan como si quisieran mecerla en el sustrato fértil. En nada y menos, la campanilla dejará colgar su flor blanca, con el adorno preciso y delicado de una mancha verdosa por cada tépalo, de las que emanará su fragancia avioletada.

Y para violetas (Viola odorata) también hay espacio en una jardinera. Ellas llevan en flor más de un mes, valientes e indiferentes a las escarchas. Hay que mirar las hojas acorazonadas de esta planta para valorar su belleza botánica, con la forma de corazón, con sus nervios marcados, con el borde elegantemente crenado, de un dentado redondeado minúsculo. Las flores se ofrecen fuera del recipiente, su néctar espera dentro de sí, agitada unos días por la borrasca, otros por la cellisca.

Salir a la terraza, asomarse al alféizar a admirar los cuatro tiestos, detenerse un rato para observar las plantas, preguntarse algunos porqués de sus formas y quehaceres. Y también sentirlas con la yema de los dedos, inspirar un aroma, comprobar cómo la piel de un fruto varía sus tonos a cada milímetro que se recorre, detenerse en lo verdadero y real, en los detalles de las flores, porque todo esto ya estaba inventado y no necesitará ni de actualizaciones ni sabrá de obsolescencias.